Gespräche in der Dämmerung 00350
Parte de:
C. (AA.) Razón [C. (AA.) Vernunft] / V: Certeza y verdad de la razón [V. Gewißheit und Wahrheit der Vernunft] / B. La realización de la autoconciencia racional mediante sí misma [B. Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst]
[De cómo hay que entender lo precedente de este cap. V y lo que va a seguir: de que así como el cap. V, A ha sido una repetición de los caps. I, II y III, el cap. V, B es una repetición del cap. IV; la eticidad]
Tabla de contenidos
Gespräche in Jena
[350] In dem Leben eines Volks hat in der Tat der Begriff der Verwirklichung der selbstbewußten Vernunft, in der Selbständigkeit des Anderen die vollständige Einheit mit ihm anzuschauen oder diese von mir vorgefundene freie Dingheit [264] eines Anderen, welche das Negative meiner selbst ist, als mein Fürmichsein zum Gegenstande zu haben, seine vollendete Realität. Die Vernunft ist als die flüssige allgemeine Substanz, als die unwandelbare einfache Dingheit vorhanden, welche ebenso in viele vollkommen selbständige Wesen wie das Licht in Sterne als unzählige für sich leuchtende Punkte zerspringt, die in ihrem absoluten Fürsichsein nicht nur an sich in der einfachen selbständigen Substanz aufgelöst sind, sondern für sich selbst; sie sind sich bewußt, diese einzelnen selbständigen Wesen dadurch zu sein, daß sie ihre Einzelheit aufopfern und diese allgemeine Substanz ihre Seele und Wesen ist; so wie dies Allgemeine wieder das Tun ihrer als Einzelner oder das von ihnen hervorgebrachte Werk ist.
Conversaciones en Valencia
[350] Efectivamente, es en la vida de un pueblo donde tiene su realidad plena y consumada el concepto de la realización de la razón autoconsciente de ver yo en la autonomía del otro X196X1O en la autonomía de lo otro (en las costumbres, las formas de vivir), que también es autoconciencia en la que, por tanto, están también implicados los otros. La expresión [des Anderen] que está empleando el autor, al no aparecer en nominativo, podría entenderse (al menos en estas líneas) tanto como el otro o como lo otro, si bien a continuación queda claro que el autor esta hablando del otro, de los otros, de las otras autoconciencias. la completa unidad con él, o de tener yo por objeto como mi ser-para-mí esta libre coseidad del otro [ese estar autónomamente ahí el otro] con la que empiezo encontrándome ahí y, que diríase que es lo negativo de mí mismo. La razón es presente [está ahí delante] en cuanto tal sustancia fluida universal, en cuanto inalterable coseidad [Dingheit] simple, que estalla empero en múltiples seres perfectamente autónomos, lo mismo que la luz estalla y se dispersa en estrellas como innumerables puntos que brillan de por sí y que en su absoluto ser-para-sí están disueltos en la sustancia simple autónoma, no solamente en sí [es decir, no sólo están disueltos en realidad en ella], sino que también lo están para sí mismos [es decir, son conscientes de estar disueltos en ella]. Pues son conscientes de ser tales seres individuales autónomos por sacrificar esa su individualidad [Einzelnheit] y tener por alma y esencia precisamente esa sustancia universal; y a la inversa, ese universal no es sino el hacer de ellos como individuos particulares o la obra [Werk] que ellos producen X197X.2Vide infra Algunas aclaraciones X197X.
Algunas aclaraciones
X196X
O en la autonomía de lo otro (en las costumbres, las formas de vivir), que también es autoconciencia en la que, por tanto, están también implicados los otros. La expresión [des Anderen] que está empleando el autor, al no aparecer en nominativo, podría entenderse (al menos en estas líneas) tanto como el otro o como lo otro, si bien a continuación queda claro que el autor esta hablando del otro, de los otros, de las otras autoconciencias.
X197X
Es claro que todas estas consideraciones del autor (también esta interpretación de lo suyo como obra suya) no versan sino sobre nociones con las que opera Aristóteles en la Ética a Nicómaco (o sobre la constelación que ellas forman), pero, como pretende Hegel, mucho mejor entendidas en su propia estructura interna.
Hemos dicho que la autoconciencia no resulta ser sino el objeto y, por tanto, que el objeto es la autoconciencia y que ese objeto que no es sino ella, pero otro que ella, consta también de otras autoconciencias que no son ella. En ese objeto ella se pone a sí misma y se tiene a sí misma como su asunto, como su «cosa», como su propia obra (otra que ella pero donde ella se tiene y ejerce su ser-libre). En la realización de esa obra, de este su ergon, la autoconciencia no sale de sí sino que sólo se busca y se tiene a sí misma. Es claro que nos estamos haciendo eco del concepto aristotélico de praxis, en el que queda envuelto el de techne.
Pese a todas las diferencias que Aristóteles en la Ética a Nicómaco establece entre lo teórico y lo práctico, para Hegel el concepto de praxis sólo podía introducirse en serio y de verdad (o por lo menos sólo podía introducirse científicamente, ésta es la idea de Hegel) en el contexto del noûs, en el contexto de la razón, pues el concepto de praxis es un concepto que, en rigor, envuelve la unidad de autoconciencia y objeto.
Y ahora podemos decir que lo que sigue del cap. V va a ser una repetición del cap. IV «pero en el elemento de la categoría», es decir, en el elemento de la praxis y del ethos en que la praxis se articula, esto es, en el elemento de la estricta unidad del ser y «lo mío» (unidad que va a ser ahora la obra mía) que introduce Kant en «la deducción trascendental de los principios puros del entendimiento», que es a donde, en el fondo, como vemos (y éste es el tipo de cabriolas a la que la Fenomenología del espíritu acostumbra), pertenece propiamente el libro VI de la Ética a Nicómaco de Aristóteles.
Y así, si el esquema de la Fenomenología del espíritu puede entenderse, por decirlo así, como un cerrar en círculo las formas de saber que Aristóteles distingue en el libro XII de la Metafísica (1074 b): episteme, aisthesis, doxa, dianoia, noûs, ahora podemos añadir que ese circulo no es el que es, ni puede cerrarse sin incluir en él la otra serie de formas de ἀληθεύειν o de formas de saber o de tocar objeto, que Aristóteles establece en el libro VI de la Ética a Nicómaco, a saber: episteme, techne, phronesis, sophía, nous (Ética a Nicómaco, libro VI, cap. III, 1139 b 17).
Y así tenemos la serie de Gestalten (formas o figuras) del saber que Hegel toma en consideración y que cierra en círculo en la Fenomenología: (orexis), (episteme), (aisthesis, doxa, dianoia), (orexis), (nous), (techne, phronesis, sophía), (nous), (episteme).
La forma de saber que representa la ciencia moderna (el producto mismo de la razón observadora, la cual sí ocupa en la Fenomenología del espíritu una posición importante) no está tomada en serio, si no es en forma de techne o de «razón instrumental», que también ocupa en la Fenomenología del espíritu, como aún veremos, una posición igualmente importante. Diríase que la «razón científica», la «razón observadora», sólo interesa a Hegel en los aspectos en que ella se ignora; o podríamos también decir: la «razón científica» desempeña un decisivo papel en la Fenomenología del espíritu (como hemos visto al final de la sección A del presente cap. V), pero entendida en los aspectos en que esa razón precisamente no se entiende a sí misma. O dicho aún de otra forma: aparte de en los términos registrados en el cap. V, A, c, la razón científica y la razón tecnológica (es decir, la conexión de razón científica y razón técnica) interesan a Hegel en cuanto ingredientes principales de la experiencia fáustica moderna (cap. V, B, a), que Hegel considera fundamental y pone a la base misma de la razón práctica moderna, por delante incluso de la conciencia utópica (cap. V, B, b) y la conciencia revolucionaria (cap. V, B, c).
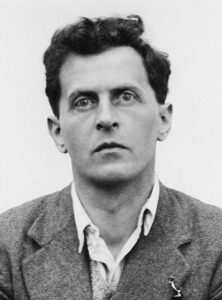 La forma en que hay que entender (ésta parece ser la idea de Hegel) a esa razón científica y tecnológica en la decisiva importancia que tiene no nos la proporciona el tipo de saber (la ciencia experimental) del que esa conciencia hace ostentación, sino lo que Aristóteles llamó episteme, y lo que Kant llamó tanto «crítica de la razón» como «metafísica», Estas formas de saber versan sobre aquella clase de cuestiones, respecto a las que, como dice L. Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus (6.52), «tenemos la sensación de que, incluso cuando se hubiesen respondido todas las posibles cuestiones científicas, […] aún no se habrían tocado, por más que para entonces resultase que no queda ya cuestión ninguna». Naturalmente, Hegel no estaría ni mucho menos de acuerdo con esto último, pues el más-allá del objeto, el sentido del mundo, de los que se habla en los parágrafos 6.41 y 6.42 del Tractatus, pertenecen a la misma estructura de logos del objeto como la que acaba reconociéndose el sujeto. Precisamente ese sujeto, en los parágrafos 5.63 y 5.64 del Tractatus (prescindo aquí de las connotaciones «solipsistas» de estos parágrafos), acaba convertido en otro punto fijo a título de allende el mundo que, sin embargo, al igual que en Hegel, es esencialmente mi mundo. «Yo soy mi mundo» (5.621), pese a lo cual, por supuesto, «no hay tal cosa como sujeto pensante, como sujeto de las representaciones» (5.631). También en Wittgenstein el sujeto no es, pues, sino a condición de ser absolutamente otro de su quedar él ahí. Se trata en Wittgenstein de puntos fijos últimos, contradictorios entre sí, aporéticos, expresados casi (o sin «casi») en los términos en que los expresa Hegel, con la fundamental diferencia de que Hegel quiere deshacer ese su carácter de fijos recurriendo a la conceptuación de Platón. Aunque la verdad es que al final del cap. VIII, uno se pregunta si Hegel ha tenido de verdad éxito en tal pretensión.
La forma en que hay que entender (ésta parece ser la idea de Hegel) a esa razón científica y tecnológica en la decisiva importancia que tiene no nos la proporciona el tipo de saber (la ciencia experimental) del que esa conciencia hace ostentación, sino lo que Aristóteles llamó episteme, y lo que Kant llamó tanto «crítica de la razón» como «metafísica», Estas formas de saber versan sobre aquella clase de cuestiones, respecto a las que, como dice L. Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus (6.52), «tenemos la sensación de que, incluso cuando se hubiesen respondido todas las posibles cuestiones científicas, […] aún no se habrían tocado, por más que para entonces resultase que no queda ya cuestión ninguna». Naturalmente, Hegel no estaría ni mucho menos de acuerdo con esto último, pues el más-allá del objeto, el sentido del mundo, de los que se habla en los parágrafos 6.41 y 6.42 del Tractatus, pertenecen a la misma estructura de logos del objeto como la que acaba reconociéndose el sujeto. Precisamente ese sujeto, en los parágrafos 5.63 y 5.64 del Tractatus (prescindo aquí de las connotaciones «solipsistas» de estos parágrafos), acaba convertido en otro punto fijo a título de allende el mundo que, sin embargo, al igual que en Hegel, es esencialmente mi mundo. «Yo soy mi mundo» (5.621), pese a lo cual, por supuesto, «no hay tal cosa como sujeto pensante, como sujeto de las representaciones» (5.631). También en Wittgenstein el sujeto no es, pues, sino a condición de ser absolutamente otro de su quedar él ahí. Se trata en Wittgenstein de puntos fijos últimos, contradictorios entre sí, aporéticos, expresados casi (o sin «casi») en los términos en que los expresa Hegel, con la fundamental diferencia de que Hegel quiere deshacer ese su carácter de fijos recurriendo a la conceptuación de Platón. Aunque la verdad es que al final del cap. VIII, uno se pregunta si Hegel ha tenido de verdad éxito en tal pretensión.
Si la primera parte del cap. V ha sido una repetición de los capítulos I-III en el «elemento de la categoría» y lo que sigue del cap. V es una repetición del cap. IV asimismo en el «elemento de la categoría», cabría decir que es en ese elemento de la categoría donde Hegel lleva a cabo una articulación de la «razón teórica» y de la «razón práctica». Pero expresarse así no sería inexacto si para Hegel hubiese una distinción entre «razón teórica» y «razón práctica» en el sentido en que la hay para Aristóteles o en el sentido en que la hay para Kant. Pero no hay para Hegel tal cosa, sino que, si acaso, se trata de distintos momentos o de los dos lados de un mismo «juicio infinito» como vimos al final del cap. V, A, c.
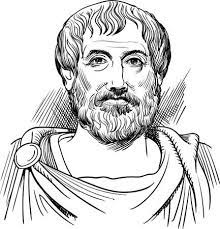 Por lo demás, si la anterior secuencia de formas de saber o formas de ἀληθεύειν, provenientes de la Metafísica y de la Ética a Nicómaco de Aristóteles tienen algún sentido en Hegel, no cabe duda de que habremos de asistir en el resto del presente libro a una tensión e incluso a una formidable tensión entre los conceptos aristotélicos de ethos, praxis y phronesis (con la concreción a la que apuntan) y el abstracto concepto kantiano de «razón práctica», e incluso esa tensión resultará ser un elemento definitorio de la conciencia moderna. Esa tensión se resumirá para Hegel en la tensión entre la concreción y la abstracción, entre la materialidad y la formalidad de lo que Hegel va a llamar die Sache selbst (la cosa misma, el ἕργον ἀνθρώπου de que habla Aristóteles en el libro I de la Ética a Nicómaco). Esa tensión sólo se reajustará ella en sí misma cuando alcancemos el concepto de Gewissen, de la conciencia protestante moderna, al final del cap. VI, C, c.
Por lo demás, si la anterior secuencia de formas de saber o formas de ἀληθεύειν, provenientes de la Metafísica y de la Ética a Nicómaco de Aristóteles tienen algún sentido en Hegel, no cabe duda de que habremos de asistir en el resto del presente libro a una tensión e incluso a una formidable tensión entre los conceptos aristotélicos de ethos, praxis y phronesis (con la concreción a la que apuntan) y el abstracto concepto kantiano de «razón práctica», e incluso esa tensión resultará ser un elemento definitorio de la conciencia moderna. Esa tensión se resumirá para Hegel en la tensión entre la concreción y la abstracción, entre la materialidad y la formalidad de lo que Hegel va a llamar die Sache selbst (la cosa misma, el ἕργον ἀνθρώπου de que habla Aristóteles en el libro I de la Ética a Nicómaco). Esa tensión sólo se reajustará ella en sí misma cuando alcancemos el concepto de Gewissen, de la conciencia protestante moderna, al final del cap. VI, C, c.
Conversaciones en Madrid
[350] En efecto, es en la vida de un pueblo donde el concepto de realización efectiva de la razón autoconsciente ha de contemplar en la autonomía del otro la unidad completa con él, o sea, ha de tener como objeto esta cosidad libre de otro con la que yo me he encontrado, que es lo negativo de mí mismo como mi ser para mí: su realidad acabada. La razón se da como substancia fluida universal, como cosidad simple e inmutable que estalla en muchas esencias perfectamente autónomas igual que la luz estalla en estrellas como innumerables puntos que iluminan para sí, los cuales, en su absoluto ser-para-sí, no sólo están en sí disueltos en la substancia autónoma simple, sino para sí mismos; son conscientes de ser esta esencia autónoma singular por el hecho de que sacrifican su singularidad y esta sustancia universal es su alma y su esencia; del mismo modo que esto universal vuelve a ser la actividad de ellos en cuanto singulares, o la obra producida por ellos.
Conversations in Washington
[350] [350]3We kept the numeration given by the editor in the printed edition In the life of a people, the concept of the actualization of self-conscious reason has in fact its consummate reality, namely, where in the self-sufficiency of the other, each intuits its complete unity with the other, or where I have for an object this free thinghood of an other, which is the negative of myself and which I simply find before me, as my being-for-myself. Reason is present as the fluid universal substance, as the unchangeable simple thinghood which shatters into many completely self-sufficient beings4Wesen in the way that light likewise shatters into stars as innumerable luminous points, each shining by its own light, which in their absolute being-for-itself have not only in themselves been dissolved in the simple self-sufficient substance but have also been dissolved for-themselves in it. They are conscious of themselves as being these singular self-sufficient beings5Wesen as a result of their having sacrificed their singular individuality and as a result of this universal substance being their soul and essence. In the same way this universal is again their doing as singular individuals, or it is the work which is brought forth by themselves.
Conversaciones en el Atrium
EN CONSTRVCCION

EN CONSTRVCCION
