Introducción a la «Apología» de Jenofonte GARCÍA BACCA
(1946)
APOLOGIA SOCRATIS. Introducción

ADEPTVRIS DOCTRINAM ***
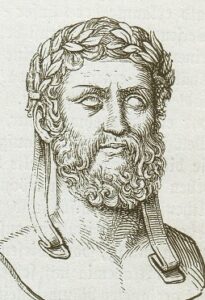
Tabla de contenidos
I. La Defensa de Jenofonte y la Apología del mismo
1. Siguiendo a Maier, en su Sokrates,1MAIER, Heinrich. Sokrates: sein Werk und seine Geschichtliche Stellung, Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1913, 638 pp. (+ xii). es ya universalmente admitido dar el nombre de Defensa a los dos primeros capítulos del libro primero de los Memorabilia o Recuerdos socráticos.
En la Introducción a esta obra de Jenofonte2Remite don Juan David a su Introducción a los Memorabilia. se estudiaron los detalles correspondientes. Aquí vamos a plantear las cuestiones a que da origen su comparación con la Apología que el mismo Jenofonte compuso.
Al tiempo de la muerte de Sócrates, —399 a.C.—, Jenofonte se hallaba en la campaña de Ciro el joven, allá en el corazón de Persia.
Sus informes históricos tenían, pues, que proceder de otra fuente. No parece que para la Defensa se haya inspirado en la Apología de Platón, ni en los diálogos Menón y Protágoras para algunas frases, como se probó en la Introducción a los Memorables.3De nuevo, remite don Juan David a su Introducción a los Memorabilia. De modo que con generalmente admitida conclusión se puede afirmar que la Defensa, haya precedido o seguido temporalmente a la publicación de la Apología de Platón, no muestra influencias ni directas ni indirectas de ella.
Jenofonte se sirve del testimonio de Hermógenes, el hermano pobre del rico Calias. Y parece que Hermógenes fue, en realidad, uno de los más íntimos amigos de Sócrates. Es verdad que no se lo menciona en la lista, incompleta, que da Platón en su Apología, —33d-34a—; sin embargo consta su nombre en el Fedón, —59b—, como uno de los que estuvieron presentes en la ejecución de Sócrates; y por tanto parece bien fundado concluir que debía conocer todos los detalles del proceso mismo.
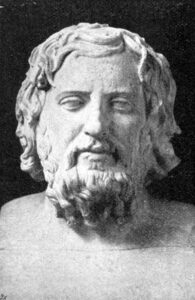
2. El capítulo primero de la Defensa no lleva ni dirección personal ni es réplica a ataque personal alguno.4Recuerde el lector que la referida Defensa, no es más que el nombre dado a los caps. I y II de los Memorabilia. Cuando más esta parte merecería llevar el subtítulo «πρὸς τοὺς Δικαστάς», «para los Jueces» que hallamos a continuación de la palabra «Ἀπολογία», en el título de esta obra., y que Sauppe, el gran editor de las obras de Jenofonte,5Se refiere a Gustav Albert Sauppe (1802-1870). suprime con muy buen acuerdo, como se verá.
En efecto: en este cap. I de la Defensa se trae el acta de acusación, en forma semejante a la conservada por Platón. Y a continuación Jenofonte presenta una defensa de Sócrates, puesta no en boca de él, sino en forma de resumen de las doctrinas socráticas hecho por el mismo Jenofonte. Y lo primero que refuta Jenofonte es aquella parte de la acusación oficial referente a la no creencia de Sócrates en los dioses públicamente reconocidos por Dioses de la Ciudad. En el cap. II, comienza refutando la segunda parte de la acusación concerniente a la perversión de los jóvenes, —1-8—. Y de repente, como a todos los editores y comentaristas ha llamado la atención, se habla de «el acusador», así en singular y sin mención de nombre propio alguno, cual si se tratara de persona conocida y de obra que acababa de salir a luz y estaba aún haciendo ruido. —Se trata, como se dijo, del sofista Polícrates. Así que este segundo capítulo está casi íntegramente dedicado a refutar a Polícrates, —Memor., II, 9-64—. Y en especial a deshacer los cargos siguientes que Polícrates hacía a Sócrates:
- Sócrates anima a sus habituales a despreciar las leyes, —Memor., II, 9—;
- Sócrates ha sido el maestro de Critias y Alcíbiades, causantes de tantos males para la Ciudad, —Memor., II, 12—;
- Sócrates enseña a despreciar a los padres y parientes y ser falsos para con los amigos, —Memor., II, 49—;
- Sócrates aconseja una conducta falta de escrúpulos, inculca espíritu antidemocrático. Sirviéndose torcidamente de sentencias de los grandes poetas, —Memor., II,, 56—.
A estos cargos responde por su orden Jenofonte.
3. En cambio la Apología trata trata de otros dos puntos completamente diversos:
a) fundamentos en que Sócrates apoyó su decisión de no preparar apología o defensa judicial, a pesar de que, según como fuera ella, podría salvarle la vida;
b) fundamentos para convencerse de que aquella ocasión era la mejor para poner punto final a su vida.
Aparte de los dos consabidos:
c) el cargo de impiedad para con los dioses oficialmente reconocidos, y;
d) el de perversión de los jóvenes.
Como acabamos de decir, siguiendo la opinión corriente, suélese tener la Apología de Jenofonte como obra independiente de la de Platón, aun dejando de lado la cuestión cronológica.
Empero, así como lo hemos hecho con el Banquete,6Véase la «Introducción» de don Juan David al Banquete de Jenofonte. vamos aquí a analizar comparativamente las dos Apologías, para ver qué conclusiones se pueden deducir.
II. Comparación de Defensa, Apología de Jenofonte y Apología de Platón
Leyendo detenidamente las obras indicadas saco la impresión siguiente:
a) La Defensa fue escrita en primer lugar como reacción primera, inmediata, sin influencias literarias ante el hecho de la acusación judicial, y cual respuesta a su fórmula concreta, clásica clásica ya, y que debía ser del dominio público. Y comprendería en primera redacción el capítulo I, y del segundo, según la división actual, hasta el número 8.7De nuevo, recordamos que esta Defensa, es en realidad los caps. I y II de los Memorabilia.
b) El capítulo II, 9-64 (final), estaría compuesto como refutación del escrito de Polícrates, e insertado posteriormente en el lugar en que ahora lo encontramos. En efecto: la frase inicial de este libro I y cap. I en que fija la intención y programa general, cuando menos de los capítulos directamente concernientes al juicio de Sócrates, dice: «Muchas veces me ha puesto en admiración con qué razones los acusadores ‘por escrito’ de Sócrates convencieron a los atenienses de que, en favor de la Ciudad, era digno de muerte», donde es de notar que habla de los acusadores oficiales que con escrito jurado γραψάμενοι, presentaban la acusación, que trae a continuación en su fórmula conocida. De modo que aquí no se hace referencia alguna a «el acusador», ὁ κατήγορος, Polícrates, que otreció al público en forma de escrito literario y sin fines judiciales su obra antisocrática. Y nótese que la Apología de Platón, compuesta evidentemente con un plan unitario, comienza evidentemente con un plan unitario, comienza por distinguir dos clases de acusadores, —18a et passim—; y sería de extrañar que, teniendo delante esta obra de Platón, y siendo por lo demás el recurso bien corriente, y no propiedad literaria platónica, no hubiera Jenofonte rehecho la primera frase de la Defensa de manera que abarcara explícitamente la acusación oficial (γραφή) y la literaria de Polícrates. Pues bien, ni siquiera se tomó este leve trabajo Jenofonte, sino que cosió o zurció una tras otra las dos defensas.
Además: si consideramos la terminación de la primera frase: «digno de muerte en favor de la Ciudad», o que valía la pena de que Sócrates muriera para salvar a la Ciudad, y por otra parte los párrafos finales de la defensa contra Polícrates, —Memor. II, 63, 64—, veremos que son la inversión de esta misma frase inicial, y cual su repetición en boca de defensor que está convencido de haber tenido éxito en su defensa: «Siendo Sócrates tal cual se acaba de decir, me parece que, en favor de la Ciudad misma, es más digno de honra que de muerte»; y termina: «Siendo tales sus obras, ¿cómo no habría de merecer de la misma Ciudad las máximas honras?».
Parece, pues, que este final correspondiente al principio del capítulo I de la Defensa fue desplazado más tarde, cuando hizo Jenofonte la interpolación de la defensa contra Polícrates, y puesto por final de las dos defensas: la oficial y la privada, y casi sin retoque alguno.
c) Por fin: la Apología de Jenofonte creo, salvo mejor juicio y con temor de discrepar de la opinión comúnmente recibida, que fue compuesta teniendo delante la de Platón, y con el plan bien determinado de suplir algunos puntos que Jenofonte no creía haberse tratado en ella suficientemente. El mismo fenómeno hemos hallado en el Banquete.
En efecto: 1) La partícula δέ, de contraposición —semejante a la de ἀλλά que hemos hallado en el Banquete—, parece aludir a alguna Apología ya conocida, aún en el ambiente, y que, por estar compuesta en otro plan, formaba como la tesis, respecto de la cual la presente iba a hacer, si no de antítesis, si de complemento y aun sutil contraposición. Es claro que no hay inconveniente literario en que ya en la primera frase de una obra figure la partícula δέ y no la μέν, como es lo corriente. Pero el comenzar por δέ parece siempre aludir a otro miembro implícito o explícito que la contrabalancee. Así cuando Platón comienza el diálogo Hipias menor diciendo: «Pero, tú, Sócrates, ¿por qué callas?», Σὺ δὲ δὴ τί σιγᾷς, ὦ Σώκρατες (Hipp. Min., 363a), es evidente que el «pero» hace de contraposición con el entusiasmo general que acababa de despertar la exhibición de Hipias, y sólo en tal ambiente actual y destacado tiene sentido el «pero»: la contraposición del silencio de Sócrates.
d) Y se afirma esta impresión de que la Apología de Jenofonte nace bajo el signo de contraposición con la de Platón, de todos conocida y obra de actualidad, el que inmediatamente, ya en la primera frase, propone Jenofonte el plan en que él, por oposición a Platón, va a tratar de defender a Sócrates y de suplir una deficiencia que echaba de ver en tal obra de actualidad.
«De entre los hechos de Sócrates uno hay que me parece digno de particular memoria: cómo decidió defenderse de la acusación que se le hacía, y cómo dar término a su vida».
Tanto el modo de defensa como la manera de terminar la vida fueron, según dice aquí Jenofonte, materia de reflexión y repensada decisión (ἐβουλεύσατο)8Vide en LSJ, con definición en castellano. en Sócrates.
El primer punto, —tal cual lo explica Jenofonte a continuación, sirviéndose del testimonio de Hermógenes—, no se halla en la Apología de Platón. Y realmente vale la pena hacerlo constar, como lo notará el lector por la simple lectura del trozo correspondiente (Apol., 3-5).
El segundo está indicado en Platón, al final de la Apología, pero sin la demostración explícita: «Tampoco mis cosas han sucedido ahora por sí y ante sí: más bien está claro que es para mí lo mejor separarme de mis quehaceres y morirme ya» (41d). Y la única razón que trae es negativa: «por esto no se me interpuso mi señal en momento alguno» (ibid.), cuando Jenofonte aduce aquí largas razones, aportadas por Sócrates para demostrar esta afirmación (cf. Apol., 5-9).
Y ambos puntos: no defenderse con defensa judicial, sino sólo con el testimonio de su vida bella y buena, y creer que había llegado el término preciso de su vida son, según Jenofonte, materia de cuidadosa deliberación, mientras que la Apología de Platón deja la impresión contraria: de que Sócrates no repensó largamente ni explícitamente ambos puntos, sino que se dejó llevar más o menos por las circunstancias y por la señal negativa de no ser disuadido por su demonio interior. Recuérdese aquella frase de Critón en el diálogo platónico del mismo nombre: «Y me avergonzaría por ti, por mi y por todos tus allegados de dar la impresión de que este asunto tuyo ha ido adelante por falta de hombría nuestra, —que ya la sola introducción del juicio ante juzgado, tal cual se introdujo, pudiendo haberse no introducido, y la manera como se llevó, y éste su final, cual de drama burlesco, da a pensar de que por mal querencia y por falta de hombría se te a ido a ti y se nos ha ido todo de las manos a los que no te hemos salvado» (Critón, 45e-46a) Jenofonte, hubiese o no conocido este diálogo platónico, pretende hacer resaltar que todo lo que en el procesó le pasó a Sócrates, —desde el modo de defensa hasta el final de su vida—, fue asunto muy bien pensado por él y con personales reflexiones, ἐβουλεύσατο; no simplemente dejarse llevar de las circunstancias, mientras el demonio interior no se opusiera.
e) Pero además de esta contraposición de planes —uno, el de Jenofonte, casi ininteligible sin el otro, el de Platón—, tenemos a continuación la frase: «Verdad es que otros han escrito ya sobre este mismo asunto»; estos «otros» no sabemos de cierto quiénes fueron —¿Antístenes, Esquines de Esfeto, Platón…?—. Pero por los detalles ideológicos anteriores y siguientes parecería que entre estos «otros» se encontraría aludido Platón. Por de pronto es claro que la Apolgía de Jenofonte sale con dirección epistolar bien determinada: para suplir o corregir obras escritas sobre este tema.
f) Pero ¿en qué puntos corrige o perfila Jenofonte?
La mejor defensa es la rectitud o la bondad de la vida. Aunque Platón no asiente tan explícitamente como Jenofonte este principio lo aplica igualmente en su Apología, por por más que en algunos pasajes —como en 32a sqq.—, Sócrates intente justificar su actuación pública, más bien que la privada.
Y, añade Jenofonte: «dos veces he intentado preparar una apología, mas mi demonio se me ha opuesto» (Apol., 4-5). Y con razón, caso de ser de Sócrates tes el principio anterior, porque si la mejor y más bella (καλλίστη) apología es la bondad bella de la propia vida, no hay por qué preparar una apología peor o menos bella, siempre inferior a la altura de la vida que se haya llevado.

En cambio dice Platón: «Con todo, ni al salir esta mañana de casa, ni cuando subí aquí, ni en nada de lo que estaba a punto de decir durante mi razonamiento se me opuso tal señal del Dios, aunque en otros me cortó frecuentemente la palabra a mitad. Ahora, por el contrario, en todo este proceso no se me ha opuesto ni a palabra ni a obra alguna» (40a-b).
Y la razón que da Sócrates para justificar este silencio del demonio es que «grandes esperanzas hay de que la muerte sea un bien» (40b).
En cambio: la razón de por qué el demonio se opuso a Sócrates las dos veces que intentó preparar una apología distinta de su vida es la ya dicha de «vida bella y buena es la mejor y más bella de las apologías» (Apol., 3).
La contraposición no puede ser mayor.
Y parece como si Jenofonte empleara aquí una vez más el mismo procedimiento que encontramos ya en el Banquete: invertir el proceso platónico, tomándolo en su estadio final. En efecto: si «hay grandes esperanzas de que la muerte sea un bien» y si «no hay nada malo para varón bueno, ni en vida ni en muerte» (Apol.. 41d), lo lógico será «ir valientemente al encuentro de la muerte, puesto que siempre había ido al encuentro de los demás bienes» (Jenof., Apol. 33), ver qué bien sea el mayor: vivir o morir en aquellos momentos, y convencido de que era mejor (κρεῖττον, Apol., 33) morirse, «ponderar y decidir» (ἐβουλεύσατο).
Y esta es la argumentación y el proceso que Jenofonte atribuye a Sócrates, desde el principio de su Apología, y no al fin, como lo hace Platón, sin entrar ya en mayores demostraciones.
Y convengamos en que el proceso es de correcta argumentación humana. Tal reflexión y decisión sobre la bondad de la muerte en aquellos momentos y acerca de su plusvalía sobre la vida proporcionan a Sócrates aquella seguridad. no sólo de acción, sino de convicción con que termina la Apología de Jenofonte: «cuando se persuadió de que le resultaba más ventajoso morir que continuar viviendo, a la manera como jamás había retrocedido ante los demás bienes, tampoco decayó ante el de la muerte; la recibió y la sufrió con alegría» (Apol., 33).
Y compárese con el leve tinte de inseguridad con que termina la Apología de Platón: «mas quién de nosotros vaya a lo mejor, cosa es, para todos menos para el Dios, desconocida» (42a).
Claro está que quien, con sabiduría teórica y aun vital φρόνησις (Memor., I, 1), ha decidido todos los puntos referentes a la muerte muere con mayor tranquilidad. Y Sócrates, al decir de Jenofonte, se convenció por razones humanas de que el morir era un bien humano superior a la vida humana que le restase aún.
Y esta actitud socrática, tal cual la expone aquí Jenofonte, es independiente de que uno admita o no como socráticos los argumentos que, fundados en las ideas, se traen en el Fedón para demostrar la inmortalidad del alma. Inclusive desde el punto de vista humano y de la vida en un momento dado de su curso normal es preferible, en ciertos casos, morir a vivir, sea lo que fuere, por lo demás, acerca de la cuestión sobre una vida inmortal. Y no deja de tener importancia, y grandísima, el hallarnos ante un modelo de bueno y oportuno, digno y valiente morir, aun guardando interiormente dudas más o menos fundadas sobre la vida del otro mundo. Y este ejemplo para tal caso nos lo ofrece aquí Jenofonte.
La duda final, casi recurso literario, con que Platón deja abierta la puerta para los desarrollos del Fedón, no se opone, ciertamente, a estotra posición socrática; pero si la platónica no fuese completada con lo que Jenofonte nos refiere «pudiera parecer tal vez insensata la alteza de las palabras» de Sócrates (Apol., 1).
Esta razón de Jenofonte, que por tan filisteo y medianucho pasa, es incalculablemente sutil. En efecto: si desde el punto de vista especulativo uno no está aún convencido de lo que es la muerte, de lo que es la otra vida, —y si por otra parte, como lo hace u omite Platón, no se fundamenta humanamente, en la vida misma de de aquí y en los bienes para la vida de aquí—, la actitud valiente frente a la muerte contra la vida, tal resolución pudiera parecer «insensata», carente de sabiduría vital, φρόνησις. Y por tanto: ante la conclusión, vitalmente infundada, de la Apología de Platón, Jenofonte completa el fundamento humano de la actitud de Sócrates.
Ahora bien: si el Fedón hubiera estado ya publicado y difundido al tiempo de escribir Jenofonte su Apología, el argumento anterior perdiera parte de su fuerza; pero le quedara otra, a saber: que, aun habiendo vida inmortal, es preciso que el hombre determine y acepte con ojo de prudencia humana; el momento de morirse a esta vida. Y aquí entra el valor καίριον, la oportunidad en el tiempo, tan propio del griego clásico.
Pero con todo lo dicho, queda aún un punto sin determinar: ¿quién tiene razón: Platón cuando asegura que la voz demoníaca no intervino ni una sola vez durante todo el proceso de Sócrates, o Jenofonte, que afirma terminantemente que habló dos veces a Sócrates?
Y tal vez no quedará otra solución fuera de la de admitir que Platón no conoció el testimonio de Hermógenes, y que éste carga con toda la responsabilidad.
Notemos, con todo, y es lo fundamental, que Jenofonte va a colocar los demás puntos de la Apología platónica en plan humano, con sentido de prudencia vital, φρόνησις; dejando siempre aparte y sin decidir si, además, admiten un sentido divino.
g) Sócrates pensó además maduramente, ἐβουλεύσατο, acerca del momento oportuno para morirse, sobre el modo de dar por terminada su vida. Es claro que durante su decurso se habían presentado a Sócrates múltiples ocasiones de dejarse morir, pero en ninguna había visto su momento, su oportunidad, τελευτῆς τοῦ βίου. Desde el punto de vista de la mentalidad común y cotidiana nunca se está a tiempo para morir, como lo ha visto y dicho exactísimamente Heidegger, —Sein und Zeit, §52—; era, pues, preciso justificar de alguna manera ante la Polis, ante los Ciudadanos, —que son o están en estado de uno de tantos, das Mann—, la decisión de Sócrates que llevaba consigo la consecuencia de no emplear para defenderse los métodos que otros empleaban ante los tribunales y que el mismo Sócrates se niega a usar —cf. Apol. 34b ss.—; pero los motivos que alega, según Platón, son compendiosamente: 1) el de no pervertir a los jueces con ruegos (35b-c); 2) no mostrarse cobarde, cual mujeres (35b); 3) que tratar de cambiar por tales medios la sentencia judicial «no me parece ni bello, ni piadoso, ni justo» (35c). Empero todos estos argumentos permanecen válidos aunque se mate a un joven, es decir: fuera de oportunidad vital. Y lo que trata aquí Sócrates, según dichos de Hermógenes a Jenofonte, es de aprovechar una oportunidad humana de morirse, oportunidad tanta que «si continúo progresando en edad, sé muy bien que tendré que pagar el tributo a la vejez… Y si me doy cuenta de esta pérdida de mis facultades, si llego a desagradarme a mí mismo, ¿cómo podré ya encontrar placer en vivir? Y pudiera ser que el Dios me conceda por benevolencia suya, como don especial, dar fin a mi vida no solamente en el momento más oportuno, sino de la manera menos penosa. Porque si se me condena ahora, es claro que será lícito terminarla con aquella especie de muerte que los que de esta cuestión se han ocupado juzgan ser la más llevadera, la que molesta menos y es causa, por el contrario, de más sentidos recuerdos» (Apol., 6-7). Y el tono de estas razones es bien humano, y desde el punto de vista de esta vida, sea lo que fuere de la otra, exista o no.
Pues bien, Jenofonte echó a faltar este valor griego de la oportunidad en la Apología de Platón; y se sirvió para rellenar este punto de un informe de Hermógenes.
Añádase que el mismo Sócrates, en la Apología de Platón tiene que decir repetidas veces que no tomen esta actitud de magnificente desprendimiento por la vida y por los medios de guardarla como «altanería» — αὐθαδιζόμενος, 34e; 37a—; porque si bien es verdad que tal actitud tenía sus fundamentos morales: no hacer perjuros a los jueces, mostrarse valiente, bello, piadoso, justo, con todo no llega a suprimirse tal impresión porque las razones que da Sócrates son de orden moral, puestas más allá de todo tiempo, sin oportunidad, a practicar por todos, viejos y jóvenes, y en todas las ocasiones que se ofrecieren; aparte que tal «altanería», como la denomina Jenofonte, —μεγαληγορία, Apol., 1 et alibī—, carece de fundamento si uno no está seguro acerca de las cosas de la otra vida; y por tanto, como la Apología de Platón nos representa un Sócrates indeciso en este capital punto, puede decir Jenofonte que «pudiera tal vez parecer insensata la alteza de sus palabras» (Apol., 1). Y tal debió ser el parecer del hombre ciudadano, del Uno de tantos, al escuchárselas a Sócrates, supuesto que sólo dijera las que Platón le atribuye, y no añadiera las que Hermógenes refirió a Jenofonte. En todo caso esta crítica, indirecta y conjetural nuestra, de la Apología platónica indica qué aspectos reprochaban a Platón, qué reacción causó en el ambiente su obra.
Y nótese que Jenofonte no niega que Sócrates haya pronunciado tan altas palabras que, solas, sonaran a altanería, sino que añadió otras humanas, que hacían aparecer esta su sabiduría divina con matices de prudencia humana.
Por esto dice «que todos acertaron a describir la alteza de sus palabras, lo que demuestra que, en efecto, Sócrates habló así en parecidas circunstancias» (Apol., 1).
No se niega, pues, la verdad y veracidad del informe platónico; se indica discretamente su unilateralidad o parcialidad sublime.
h) Notemos parecidos retoques en la acusación sobre impiedad. El argumento que en la Apología de Platón hallamos se reduce a dos premisas: 1) que no puede darse lo demoníaco sin que se den demonios, como no hay propiedades humanas sin hombres que para ellas hagan de sujeto; 2) que los demonios «son a su manera Dioses» o hijos de Dios, espurios o no (27c-d). Lo cual es meterse en teología o mitologías para refutar la acusación de que no creía en Dioses.
Jenofonte, como acabamos de leer en la sentencia transcrita y que, creemos, vale para toda la obra, nos conserva una respuesta bien humana, y para el ciudadano, o uno de tantos, más o menos convincente: «todos me han podido ver sacrificando en las fiestas solemnes y en los altares públicos, y lo ha podido ver Meleto mismo si lo hubiera querido» (Apol., 11). Y tampoco en el punto de los demonios parece debió contentarse Sócrates con las disquisiciones que trae Platón, sino que dijo simplemente, para el sentido común: «en cuanto a eso de que introduzco demonios nuevos, ¿cómo deducirlo de que me parece oír en mí una voz que me indica lo que debo hacer? Porque los que se sirven de las voces de aves y de las palabras de los hombres, como de oráculos, se guían evidentemente por voces. Nadie puede negar que el trueno sea una voz, y aun oráculo mayor que todos los de aves. Y ¿no se manifiesta la voluntad del Dios por medio de la sacerdotisa de Pithos.9En el texto griego, Pithó, que es otro nombre de Delfos. Pithó (Πυθώ) se relaciona con Pitia, la sacerdotisa que servía de oráculo, y con Pitón, una serpiente o dragón que vivía en el lugar. Pitón deriva del verbo πύθω (pýthō), ‘pudrirse’. sentada en su trípode? Pues bien: digo yo, y lo dicen y piensan todos, que ese Dios10Apolo. tiene el conocimiento del futuro y que lo revela a quien él quiere. Sólo que unos llaman a esto augurios, voces, símbolos, presagios, y yo lo llamo demonio; y al llamarlo así pienso declararlo con mayor verdad y respeto que los de aquellos que adscriben a las aves el poder de los dioses» (Apol., 12-13). Convengamos que esta respuesta está más al alcance de las comunes entendederas, que debían ser las que predominaran en la Asamblea que había de votar en su caso. Pero, una vez más, y según el mismo Jenofonte, estas razones no excluyen las otras: las de Platón, sólo que las trasmitidas por Jenofonte nos muestran los fundamentos humanos de las razones celestiales, cuando han de decirse a hombres.
Y al oír las palabras de Sócrates, y sobre todo aquella otra frase con que terminó este punto: «y la prueba de que yo no miento contra el Dios es ésta: siempre que he anunciado a muchos de mis amigos los designios del Dios, jamás se me ha cogido en mentira» (Apol., 13), dice Jenofonte que «se levantó un murmullo entre los jueces, unos desconfiando de lo que decía, otros con celos por la preferencia que con él tenían los dioses» (Apol., 14). Reacciones humanas, y de terribles consecuencias, pero que Platón no las trae en su Apología, pues solo repite de cuando en cuando en cuanto la la palabra de Sócrates: «No os alborotéis».
i) En la relación de la consulta de Quererofonte al oráculo de Délfos también se pueden hallar importantes detalles, que todos nos dan a sospechar que Jenofonte complementa deliberadamente el aspecto humano que por la demasiada iluminación del divino quedó en penumbra en Platón.
Apolo responde a Quererofonte, —quien, según Jenofonte, no pregunta como, según Platón, «si hay alguien más sabio que Sócrates» (Apol., 21a)—, que «no hay hombre más libre, justo y sensato» que Sócrates, ἐμοῦ μήτε ἐλευθεριώτερον μήτε δικαιότερον μήτε σωφρονέστερον (Apol., 14).11En voz de Sócrates, Apolo le dijo a Quererofonte que «no había hombre más libre, justo y sentato que yo». Donde es de notar que para nada sale la palabra «sabiduría», sino las de libre, justo y sensato que son muy más humanas que ella. Y las pruebas que para demostrar su aserto trae Sócrates —a fin de «no creer demasiado a la ligera el oráculo del Dios» (Apol., 15)— se refieren a su conducta pública personal, no a experimentos que haya hecho con otros hombres tenidos por más sabios que él —como políticos, poetas, menestrales, según el plan de la Apología de Platón.
Empero al llegar a demostrar que él es el más sensato —σωφρονέστερος— de los hombres sustituye Jenofonte esta palabra por la clásica de «sabiduría» —σοφός—, pero la situación no altera en nada el sentido; léase, si no, la razón socrática: «y en cuanto a la sabiduría, ¿cómo se podría equitativamente colocar a algún otro sobre mí, quien, desde el momento mismo en que comencé a comprender la lengua de los hombres, jamás he cesado de investigar y aprender todo el bien que podía?» (Apol., 16-17). Ahora bien: el aprendizaje del bien —Ἀγαθόν— es objeto propio de la sensatez —φρόνησις—, y de la sabiduría en cuanto no es especulativa. Es claro que Platón tampoco cita en su Apología (21c, 22e), qué cuestiones ponía Sócrates a los políticos, poetas, menestrales y demás gentes examinadas por él a fin de comprobar la excelencia que sobre todos le había asegurado el Dios. Pero, vgr., por el examen a que somete Sócrates al rapsoda Ion —cf. este diálogo en la edic. de la UNAM—,12Aquí, don Juan David está remitiendo a su propia edición, aunque ahora contamos con otra salida de su pluma, la de las Obras completas en 1980. se ve que incluía preguntas especulativas y prácticas, y lo mismo es de hallar en el diálogo Eutifrón, para no citar sino algunos de los primeros y más seguramente socráticos.
De todos modos queda suficientemente en claro que en este punto también Jenofonte, siguiendo el testimonio de Hermógenes, nos conserva los rasgos más humanos de Sócrates.
j) Comparemos ahora el punto referente a la perversión de los jóvenes en Platón y Jenofonte.
La argumentación socrática, según Platón, se reduce a obligar a confesar a Meleto que todos —jueces, asambleístas, ciudadanos…— son aptos para enseñar bien a los jóvenes, todos menos Sócrates. Argumento ad hominem en su primera parte.
A continuación sostiene Sócrates el principio que en ninguna arte —ni manual, ni de cría de caballos, etc.—, son muchos, ni menos todos, los capaces de mejorar los productos tal cual salen de manos de la naturaleza; luego, ā fortiōrī, el arte de educar hombres lo es de los menos. Luego Meleto habla por hablar (Apol., 24b).
El segundo argumento, capcioso, se funda en que Sócrates a pesar de su edad, no ha caído en cuenta de que no se puede hacer malos a los que habitualmente rodean a uno, sin que un día u otro le hagan mal al mismo maestro. De hacer tal mal lo ha hecho involuntariamente; ahora bien: por faltas involuntarias no hay que traer a nadie ante tribunal. sin antes haberlo reprendido en secreto.
En Jenofonte la acusación se reduce a un punto: «conozco más de uno», dice Meleto, «a quien has pervertido de manera que confía en ti más que en sus propios padres», (Apol., 20). A lo cual Sócrates responde que «¿no ha de parecer extraño el que en todas las demás clases de acciones y obras sean tenidos los mejores no sólo por iguales sino aún por superiores a a los demás, y que, con todo, yo, dotado de la superioridad que algunos me reconocen en lo referente al mayor bien del hombre, sea por este motivo perseguido por ti para pena capital?» (Apol., 21).
Y Jenofonte no deja de advertirnos al terminar estos puntos que «tanto Sócrates como aquellos de sus amigos que hablaron en defensa de él, dijeron a este propósito muchas otras cosas», entre las cuales se pudieron decir las que acaba de referir Platón. Pero ¿por qué Platón escogió unas y dejó otras? Jenofonte dice aquí unas palabras, tal vez de alcance malicioso: «algunos me reconocen superioridad en lo referente al mayor bien del hombre» (Apol., 21). Ahora bien: Platón nos ha conservado la frase socrática: «en realidad de verdad, podría ser muy bien que según tal sabiduría humana —ἀνθρωπίνη σοφία— fuera efectivamente sabio» (Apol., 20d). Pues bien, Jenofonte parece conservarnos el hilo entero de la argumentación: si Platón reconoce que Sócrates es sabio precisamente en sabiduría humana, cuyo objeto es, evidentemente, el mayor bien del hombre, ¿por qué no traer la natural consecuencia y aplicación de que tal preeminencia da derecho a enseñar?
Una vez más sacamos la impresión de que Jenofonte nos ha conservado de todo lo que se dijo, y no refirió Platón, lo más natural, inmediato, sencillo y persuasivo para los jueces y asambleístas.
Y como conjetura adicional se podría añadir que por haber notado que todo ello precisamente faltaba en la Apología de Platón lo incluyó él en la suya, dejando otros aspectos tratados ya por Platón. Sobre estas fallas que para el gran público presentaba la Apología, sutil en muchas partes y razones, de Platón, debieron caer en cuenta muchos de los discípulos inmediatos de Sócrates, probablemente Hermógenes entre ellos, y aun el talento y ojo práctico de Jenofonte le descubrirían el defecto platónico y el modo de corregirlo, sin refutar lo que o era histórico o desarrollo natural de lo histórico.
k) Y la Apología de Jenofonte termina haciendo resaltar el valor de oportunidad vital que determinó a Sócrates a aceptar aquella ocasión como momento justo de morirse, sin aprovechar los medios, más o menos extralegales, para prolongarla, cual súplicas, penas supletorias, destierro, evasión…
Cierra «harmoniosamente» Sócrates el ciclo de su vida, poniendo fin y final perfecto a ella —τέλος τέλειος, τελευτή. Aspecto que presta a la alteza de sus palabras un fundamento humano, vital, sensato, φρόνησις. Que es lo que pretendía mostrar Jenofonte en su Apología y como tema especial suyo.
También en Platón se halla en el final mismo de la Apología la frase: «pero es ya tiempo de marchar: que yo tengo que morir, que vosotros tenéis que vivir» (Apol., 42a). Donde Platón emplea la palabra ὥρα, que es «hora», con un pequeño matiz de oportunidad. Pero aun en este caso de interpretación benévola, es claro que la muerte y decisión de Sócrates no aparece con suficiente claridad ante el heleno clásico como dotada y aureolada del valor de la oportunidad, para que así su muerte física fuera bella, buena y a punto.
Cualidades y valores difíciles de poseer simultáneamente, como lo percibirá quien por un momento se ponga a pensar en la muerte sin pánicos pueriles ni temores ficticios, fingidos para asustar críos y mantener a raya salvajes.
La muerte de Sócrates está cargada de valores intrínsecos a una muerte natural, independientemente de la existencia o no existencia de una vida futura. Y el que nada menos que Platón y Jenofonte nos hayan hecho el panegírico más acabado y conmovedor de semejante muerte natural, valiosa en sí, debe hacernos pensar y decidir, a tiempo, sobre la manera digna de morirnos, y tenemos siempre dispuestos a aprovechar las ocasiones dignas —bellas, buenas, oportunas—, de poner término a nuestros días, reflexionando sobre todo, y con un pequeño temor, de que las ocasiones de morir bella, buena, oportuna y dignamente van a ir escaseando mientras más progrese la medicina y la civilización asegure —con buena intención, un poco rastrera— la seguridad de la vida material. Y tal pudiera correr el dado, que llegue un momento en que uno ya no pueda, aunque lo quisiera, morir como mártir de nada: ni de ideas, ni de convicciones religiosas, ni de ofrenda gloriosa por la Patria.
Sócrates, modelo de buen morir —diré imitando a Erasmo—, ruega por nosotros para que se nos presenten, a pesar de todo el progreso social, económico, científico, técnico, ocasiones de morir bella, buena, oportuna y dignamente; y ruega, sobre todo, para que no retrocedamos ante tamaño bien, y lo aprovechemos.
Iūra
Edición de Ātrium Philosophicum (CC) 2025, publicada originalmente en: JENOFONTE [Ξενοφῶν / Xenophon] (c. 430 a. C.-c. 354 a. C.). Recuerdos de Sócrates – Banquete – Apología, México: Universidad Nacional Autónoma de México, (col.: «Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana»), 1946, pp. LXXV-XCVII.

Acerca de la Apología de Sócrates en Ātrium Philosophicum
- Apologia GARCIA BACCA
- Apologia Socratis PLATO
- Introducción a la «Apología» de Platón GARCÍA BACCA
- Introducción a la Apología de Platón IOHANNES GERMANVS
- Diógenes sobre Sócrates 16
- Hegel über Sokrates 000
- Apologia Xenophon 000
- Introducción a la «Apología» de Jenofonte GARCÍA BACCA
- Sobre la Apología y el Critón STRŪTHIŌ
ADEPTVRIS DOCTRINAM ***
