Apologia GARCIA BACCA
APOLOGIA SOCRATIS. Radiografía argumental

Apología de Sócrates
Ἀπολογία Σωκράτους
Apologia Sōcratis
ĒRVDĪTIŌRIBVS ***
Advertencia: El uso de la presente reseña lógico-argumental no sustituye la lectura del diálogo Apología de Sócrates. Como todo diálogo platónico, la Apología es una obra muy trabajada, que dice más por sus personajes (sus ausencias), sus interlocutores y los escenarios, por ello el autor de la reseña nos amonesta:
Esta es la radiografía lógica del diálogo. Léalo el lector en su forma viviente, engendrada, sostenida en vida y en vilo por la palabra de los dialogantes.
Al leer o releer esos diálogos de Platón se debe prestar atención tanto a lo que Platón va diciendo como, por decirlo así, a lo que en el diálogo va pasando y pasa. Es decir, el lector debe intentar hacerse cargo de cuál es la moraleja que habría que sacar del diálogo si éste hubiera de considerarse como experiencia intelectual típica o prototipica, esto es, debe tratar de hacerse concepto de la «experiencia de la conciencia», que en esos diálogos típicamente se refleja.
Tenga siempre en mente que se encontrará frente a una obra de filosofía, con los efectos secundarios que ello conlleva. Lea la obra con calma, considere las anotaciones críticas y consulte a su filólogo de confianza. Atrium Philosophicum no se hace responsable de ninguna μετάνοια producto de leer directamente a Platón.
Radiografía Argumental de la Apología
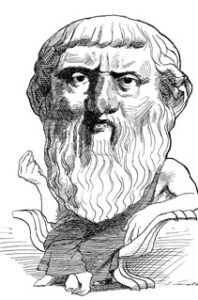
Tabla de contenidos
- DATOS GENERALES SOBRE EL DIÁLOGO
- ARGUMENTO
- A. Exordio de la defensa que de sí mismo hace Sócrates
- B. Cuerpo de la defensa que de sí y de su misión social hace Sócrates
- C. Actitud de Sócrates ante la sentencia de muerte
- C. Actitud de Sócrates ante la muerte
- Iūra
- Acerca de la Apología de Sócrates en Ātrium Philosophicum
DATOS GENERALES SOBRE EL DIÁLOGO
Apología de Sócrates
Ἀπολογία Σωκράτους
Apologia Sōcratis
Lugar y tiempo:
Atenas (Grecia); hacia 399 a. C.
Escenario:
Pórtico del Rey-arconte.
Personas:
- Sócrates. Ateniense, de la tribu Antióquida. Edad: 70 años. «Filosofante de por vida». Dialogador dialéctico con todos: políticos, poetas, artesanos, sofistas, retóricos… Dirigiéndose aquí —restringido y comidiendo sus facultades de dialogante dialéctico— a:
- Corte de 501 Jueces (36a) de entre los 6000 ciudadanos, integrantes de la Corte heliástica; 600 de cada una de las diez tribus. Corte numerosa y heterogénea.
- Acusadores oficiales con documento escrito (γραφή) Oradores de orden:
- Ánito: Rico, general, político activo contra los Treinta. Enemigo de los sofistas. Representante (extraoficial) de artesanos y políticos (¿irritados, como clase, contra Sócrates?)
- Meleto: «Piteo, lacio de pelo, menguado de barba, de nariz ganchuda» (Eutifron, 2b); habla (extraoficialmente) por los poetas (¿irritados, como clase, contra Sócrates?). Poeta, él mismo.
- Licón: Desconocido; habla (extraoficialmente) por los retóricos (¿oradores irritados, como clase contra Sócrates?).
- Público: «Oyentes» (25a)
Lugar y tiempo del dialogo redactado para escrito
Atenas, Academia, h. 395.
ARGUMENTO
Discurso de Sócrates
(Diálogo de Sócrates con acusadores innominados).
A. Exordio de la defensa que de sí mismo hace Sócrates
Exordio de la defensa que de sí mismo hace Sócrates (Apol. 17a-18a)
Después de alabar irónicamente la elocuencia desplegada en sus discursos por los acusadores, tanta y tal que, por unos momentos, casi llegó a olvidarse de sí y de quién era (17a), promete a sus jueces decir toda y sola la verdad, con palabras sencillas, lejos de tecnicismos judiciales, cual extranjero en tal lugar; a pesar de sus setenta años, ésta es la primera vez que sube al juzgado; y termina diciendo: «que juzgar si se dice o no verdad es la virtud propia del juez; mas decirla es deber propio del orador».
B.1. Clases de acusadores
Sócrates distingue dos clases de acusadores:
a) Los antiguos y primeros, innominados e innumerables, fuera de un cierto comediógrafo (Aristófanes, Nubes, 218 sqq.), que han difundido calumniosamente contra él las acusaciones y malicias que contra todo filosofante se dirigen; aparte de otras acusaciones más propias, culminando todas ellas en la sospecha de ateísmo (οὐδὲ θεοὺς νομίζειν. Apol. 18c), con las circunstancias agravantes de haber difundido tales especies entre jóvenes, sin que nadie saliese a defenderle.
b) Los que ahora presentan acusación por escrito: Ánito, Meleto y Licón.
B.2. Acusación de los acusadores primeros
Su tenor es: «Sócrates es culpable: por buscar cosas subterráneas y celestiales, enderezar en buenas las malas razones y enseñar esto mismo a otros» (19b).
α) Y esto, continúa diciendo Sócrates, lo habéis visto representar en una comedia de Aristófanes, en las Nubes (218 sqq), donde se pasea por el aire, metido en un aparato, a un tal Sócrates con ademanes de observar el cielo. Sócrates apela a sus oyentes para que digan si alguien le oyó hablar alguna vez de estos asuntos de filosofía natural, tan ajenos a las materias de su conversación y preocupaciones.
β) En cuanto a enseñar a otros tales asuntos de filosofía natural la acusación es falsa, porque, como acaba de decir, ni siquiera habla de tales materias. Pero es que hay todavía más: ni siquiera se dedica a enseñar y menos aún a enseñar por dinero. Protágoras se hacía pagar por curso unas 100 minas, como refiere Diógenes Laercio (IX, 52): Pródico pedía 50 dracmas por un curso de lecciones
sobre gramática, y un dracma por el resumen de una lección (Platón, Cratilo 384 B). Mas Sócrates presenta su pobreza como suficiente testimonio de que no ha hecho con sus enseñanzas dinero alguno (31 c), si es que se las puede llamar tales. Más aún: ni sus mismos acusadores han llegado a la desvergüenza de acusarle en este punto (31 b-c).
Sócrates no entiende ni habla de filosofía natural.
Sócrates no enseña por dinero.
Sócrates ni siquiera enseña en forma de cursos, lecciones, ejercidos, repeticiones. Cuál es, pues, su quehacer?, ¿de dónde pueden haber surgido las calumnias? (20c–24b).
a) Mi nombre de sabio proviene de poseer una cierta sabiduría humana, y no sabiduría alguna superior a la humana (20d, e).
b) Esta mi sabiduría humana está movida y guiada por una divina: la que me fue asignada por el Dios de Delfos. Testimonio de Querofonte (20e-21b).
c) Y me propone como faena inmediata interna la de probarme a mí mismo, por respeto al Dios, que el Dios tiene razón al decir que soy el más sabio de los hombres en cosas humanas. Y, puesto que el Dios no puede por constitución fundamental (οὐ θέμις αὐτῷ; posición básica, a la vez, en el orden del ser y del deber ser) mentir, tengo que investigar en qué especial sentido soy yo más sabio que todos los demás hombres (21b-c).
d) El medio que empleé para probarme que el Dios tenía razón fue el de examinar a los «sabios», —políticos, poetas, artesanos (21c).
e) El resultado fue que algunos de los tenidos por sabios no eran sabios, ni aun en su materia, —los políticos; otros decían cosas sabias y bellas, mas no por «sabiduría» (σοφίᾳ) sino porque les nacía de dentro (φύσει) y por entusiasmo o endiosamiento (22c, Cf. Ion); y otros sabian de sus cosas —los artesanos y técnicos— pero desmesuraban y sacaban de sus quicios su saber con pretensiones de saber sobre todo. Pensaban saber con esa propiedad de la sabiduría divina, que es la omniescencia, lo que sólo sabían de hecho con sabiduría humana limitada a su campo (21c, 22e).
f) Y llegué a la conclusión de que era preferible no ser ni sabio con su sabiduría ni ignorante con su ignorancia a tener a la vez tal sabiduría y tal ignorancia (22e).
Pero ¿es que no es posible ser sabio con tales tipos de sabiduría —política, poética, técnica…— y sin embargo no caer en el error de tenerse por semidiós y sabelotodo? No es posible, porque ser o pretender ser «sabio» (σοφός) o poseer un arte especial o dominio particular de objetos con ese tipo de conocimiento «sapiente», encierra ineludiblemente la pretensión de universalidad; y si se trata de dar forma de sabiduría a un conocimiento particular —político, poético, técnico…— se lo desmesura y desorbita. Así que, según esto, ni la política, ni la poética, ni la técnica pueden ser «sabiduría», ni los que las cultivan «sabios» (σοφοί). Aspirante a sabio es, por definición, el filósofo; y filosofía es, por esencia, universal, y no se la desorbita al aplicarla a todos los objetos.
Sócrates no cita aquí sus experiencias con filósofos como Parménides y Zenón, o matemáticos como como Teodoro y Teeteto, y sería interesante saber si halló también en ellos el mismo defecto.
Pero sus disputas con filósofos de tal altura no parece que le acarrearan consecuencias judiciales ni próximas ni remotas.
g) De estas investigaciones y desenmascaramientos de pretendidos sabios se le originaron las calumnias y aun el nombre mismo de «sabio», pues «los presentes se creen que soy sabio en esas mismas cosas en que muestro que otros no lo son» (23a).
h) La verdad es que solo Dios es sabio; y que mi misión consiste en mostrar a los hombres que solo Dios es sabio; y que la sabiduría humana bien poca cosa vale, si es que vale algo, parangonada con la Sabiduría (23, a, b).
i) Contribuyeron a hacerme odioso los jóvenes que pusieron en práctica este mismo método de desenmascaramiento de falsos sabios y de fantasmones (23c, e). Pero Sócrates no se lo reprocha, pues ellos continuaban así la misma tarea que a él le había impuesto el Dios.
B.3. Acusación de los acusadores presentes
Su tenor es: Sócrates es culpable porque pervierte a los jóvenes; no reconoce a los dioses reconocidos por la Ciudad, sino a otros nuevos (24 c).
La respuesta de Sócrates se reduce a preguntar a Meleto —tal cual lo permitía la ley ateniense al acusado y obligaba al acusador a responder— qué es educar; y llevarlo a admitir, entre acosado y adulador a los jueces, que todos los atenienses hacen a los jóvenes bellos-y-buenos (καλοὺς κἀγαθοὺς; καλός κἀγαθός), que todos pueden formarlos en la bondad-bella-de-ver; todos menos él, el infeliz Sócrates (25). (Cl. III).
a) Mas tal conclusión universal es falsa, porque saber educar es, en todos los órdenes —desde el de adiestramiento de caballos…— cosa de poquísimos o de una clase privilegiada; nunca, habilidad pública y común (25b, c).
b) Si hace algún mal lo hace involuntariamente, y para tales faltas involuntarias a nadie se debe llevar ante los tribunales (25–26). Sócrates echa mano aquí de su convencimiento de que el mal se hace siempre involuntariamente, y que basta con caer en cuenta de que algo es malo para dejar de hacerlo. Pero, dicha la cosa así, cual suele decirse, es inexacta, porque, para el griego clásico, iban juntos y fundidos o en síntesis original bien-y-belleza (καλός κἀγαθός), y sólo cabía en su moral una bondad bella-de-ver, y no entraba la simple, dura y poco aliciente bondad; y por complementaria consideración, no contaba en la moral helénica la pura y simple maldad (o los simples contravalores morales), sino tan sólo la maldad fea-de-ver. Así que la repugnancia del mal era doble: maldad y fealdad; y co-relativamente la atracción del deber-ser constitutiva del bien, era doble: bondad y belleza. Y, por tanto, el conocimiento del bien y del mal no se confinaba a un tipo de conocimiento específicamente moral, sino moral y estético (φρόνησις). De consiguiente, mostrarle a alguno que una acción suya era mala era mostrarle que era fea, y que este segundo componente tenía entre los helenos especial virtud reformatoría e inhibitoria.
c) «Los malos hacen mal al que se les acerca demasiado (ἐγγυτάτω) y permanentemente (ἀεὶ); y los buenos, bien» (25c). Con las dos condiciones que aquí señala Sócrates, acercamiento permanente y extremada familiaridad tal vez su afirmación sea verdadera, a no ser que, según la segunda parte, los que se acercan así a los malos sean de una bondad tan grande que les haga bien y los cambie en buenos; y fuera del caso en que los malos no sean empedernidos. En fin: que esta réplica pudiera no tener más valor que una respuesta «ad hominem» para dejar callado a Meleto.
d) La manera (πῶς) como Sócrates pervierte a los jóvenes es, según Meleto, la de enseñarles que no hay Dioses; de modo que, según él, Sócrates es «completamente ateo» (τὸ παράπαν οὐ νομίζεις θεούς 26c). Y Sócrates, como quedó dicho, no explica ante los jueces su propia opinión o la distinción entre lo divino y los Dioses —la seguridad absoluta en el ser, propia de lo divino, y la seguridad relativa de los Dioses—, sino que por un procedimiento, entre satírico y técnico, muestra a Meleto que si según el acta misma de acusación cree en daimonios tiene que creer en Dioses por ser los daimonios dioses de estilo inferior (27d-e); como quien admita darse mulos tiene que admitir que se dan caballos y asnos. Es claro, entre mil otras cosas, que si no se admite la eternidad esencial de los Dioses pudiera resultar, como en el caso de los mulos, que al tiempo de engendrarse un daimonio se diesen el Dios y la ninfa de que tal vez procede; mas, pasado ese acontecimiento, existiese el daimonio, y hubiera desaparecido su padre Dios.
B.4. Defensa que de sí hace Sócrates a base de su Misión divina
a) Premisa primera: el varón justo que, en algo, aunque sea mínimo pueda hacer el bien, no debe mirar sino el hacerlo, y no parar mientes en peligro alguno de vida (28b); premisa que refuerza Sócrates con varios ejemplos de la historia griega (28c-d).
Premisa segunda: en las guerras no se puede abandonar el puesto que uno ha tomado bajo su responsabilidad o que le han señalado los jefes (28d-c). Y lo confirma con su propia conducta en Potidea, Anfípolis y Delio.
Premisa tercera: sería muchísimo más reprensible dejar, por miedo hacia la muerte u otro mal, de cumplir el mandato del Dios, pues «en este caso se me acusara con fundamento de no creer en Dioses» (29a).
b) Además: no voy a desobedecer el mandato del Dios de Delfos por temor a la muerte, cual si la muerte fuera un mal, cuando nadie sabe si es a lo mejor el mayor de los bienes (29a-b). Donde es de notar que Sócrates se siente seguro en afirmaciones morales «humanas» y referidas a este mundo; «sé de buen saber que faltar a la justicia y desobedecer al mejor —Dios u hombre— es cosa mala y vergonzosa» (29b). En cambio: «no me creo saber sobre el Hades lo que en efecto no sé suficientemente con saber-de-ideas (εἰδέναι)» (29b). (Cl. III.1). Mas se puede saber con saber de ideas o de vista sensible acoplada con la inteligible (εἶδος, ἰδεῖν) lo que es o pasa en el Hades, Ἁΐδης —en el Invisible (ἀ ἴδης), donde los que allá se encuentran están a su vez hechos de «sombras», de luz opaca, poco o nada visible, y las almas que tales cuerpos fantasmales animan no puedan tal vez pensar a base de «ideas» —cual en este mundo.
c) Sócrates no está dispuesto a desobedecer al Dios, aunque, caso de hacerlo dejando de probar y de reducir a humildad a los pretendidos sabios, pudiera evadir la sentencia condenatoria (28e–30c). Las razones expuestas en a, b, c, serían una defensa fundada en su conducta moral: en los principios altísimos que la guiaban y en las decisiones que según ellos ha tomado para la ocasión presente.
d) Además; la misión divina que ha recibido no es un don personal, sino un don social y un beneficio para sus conciudadanos. Y lo confirma porque con cumplirla sale personalmente perdiendo; no pide por ella honorarios algunos y que así sea «lo testifica su pobreza» (31c).
c) La misión divina de Sócrates no se dirige a negocios políticos o públicos sino al bien de cada alma, y procurando tal bien con el mayor desinterés de su parte: con el amor desinteresado de padre o hermano mayor (31c–33d). Las veces que se ha visto obligado a intervenir públicamente lo ha hecho mirando ante todo y sobre todo a la justicia, no a su vida o conveniencias, y esto tanto durante gobiernos democráticos como tiránicos (32 b–c). Por tanto —parece querer Sócrates que se concluya— mis actividades, por privadas, no entran en la esfera judicial y pública.
f) Además: ni siquiera como «privada» su misión divina se presta a ataques judiciales; porque «no he sido jamás maestro de nadie» (33 a), sino que mi magisterio ha consistido en dejar que, mientras hablo, me escuche quien lo quiera, joven o viejo. Y parece sobreentender: el derecho de hablar en público, en el ágora, y el de oír es connatural y consustancial al hombre griego; es un derecho inalienable del hombre helénico (33b–c). Y además es, para él, un mandato o encomienda de los dioses (33c).
g) Además: si, aun dado todo lo anterior, hubiera hecho contra su voluntad y cual efecto no previsto ni querido algún daño a algún joven, lo natural fuera o que el pervertido o los parientes de él fuesen los que subieran a acusarle. Y se da el hecho de que, habiendo entre los presentes muchos de sus oyentes y parientes de étos, ninguno de ellos le ha acusado, ni a ninguno de ellos han traído Meleto y Ánito por testigos. Al revés: todos ellos están dispuestos a testificar en su favor (33d-34b).
h) Pudiera, como tantos otros, defenderse «sentimentalmente», entrándoles a los jueces por el lado flaco de la vanidad, de la compasión. No quiere hacerlo, y no por altanería ni por desprecio de la muerte sino por respeto a la honra de la Ciudad;
—por respeto a sí mismo, a sus años, a su fama;
—por respeto a la Justicia misma, porque «no se sienta el juez a juzgar para hacer favores con la justicia, sino para administrar justicia» (35c).
C. Actitud de Sócrates ante la sentencia de muerte
a) No le sorprende el resultado condenatorio, sino el que el margen de votos en su contra haya sido tan pequeño, a saber: 30.
b) La ley ateniense permitía una contraproposición en el señalamiento de pena para una condenación dada. Contra la pena de muerte propuesta por sus acusadores, Sócrates propone:
—una pena a cumplir por la Ciudad misma: alimentarle en el Prytaneo (36a-37b), porque él de ninguna manera se tiene por digno de castigo, puesto que no ha hecho sino el bien. Así podrá continuar ejerciendo su misión divina en pro de la República;
—no puede elegir la pena de cárcel, pues dejando aparte el que no se tiene por digno de mal alguno, preferiría la muerte a la carcel, pues ésta es un mal humano y la muerte no se sabe si es un bien, y el mayor de los bienes, o un mal (37);
—puede proponer como pena el pago de una cierta cantidad de dineros, —mientras no sea muy crecida, y no se imponga como condición estar en la cárcel hasta que la pague, puesto que esto equivaldría a quedarse en ella toda la vida. La suma que se propone dar como pretendido castigo es la de una mina de plata, y, juntando las ofertas de los amigos, la de treinta minas de plata (37c, 38b);
—no puede proponer como pena el destierro, pues equivaldría a ser desterrado tantas veces cuantos fuesen los lugares a los que se dirigiera y en que hablase según el mandato del Dios (37c, e);
—ni puede condenarse a silencio, pues esto sería desobedecer al Dios y «perder ese bien, el mejor del hombre, que es hacer palabra todos los días sobre la virtud» (38 a), y «una vida sin tal ejercicio no es vivible» (ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ).
c) Sugiere sutilmente Sócrates a sus jueces que no le condenen a muerte, porque ya está condenado a ella por su edad de setenta años; así que la muerte le llegará «automáticamente» (ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου), por sus propios pasos, sin que ellos tengan que cargar ante su conciencia y la opinión extranjera con tal responsabilidad.
d) Si a pesar de su fama de «orador terrible» (17a) le han cogido sus acusadores, no es por falta de razones sino por falta de desvergüenza y osadía; y no sólo no se arrepiente ahora del procedimiento por él empleado sino que se confirma en él tras la sentencia. No se pueden emplear cualesquiera medios para ganar ni para salvar la vida, sino sólo los justos. Acepta, pues, valientemente su condenación y se atiene a ella (38d, 39b).
C. Actitud de Sócrates ante la muerte
a) Se siente inspirado, «que los hombres saben predecir mejor que nunca cuando se sienten morir», y predice a sus jeces gran castigo y de la misma especie que el que con su muerte han querido evitar (39c-d).
b) Se siente aprobado por «su señal daimoníaca»; pues, a pesar de la complejidad y gravedad de las circunstancias y de lo mucho que ha tenido que hacer y hablar, ni una sola vez se le ha opuesto y frenado (40a-c), —señal de que procede bien y de que es para bien suyo lo sucedido.
c) Está muy esperanzado (εὔελπις) de que la muerte sea un bien; pues la muerte es una de dos cosas: o un sueño sin ensueños o un cambio de casa: de la casa de aquí a la del Hades. En el primer caso «fuera gran ganancia»; donde es de notar el poco horror que tenía el griego a eso de «estar para siempre muerto»; en el segundo, tuviera ocasión de cumplir con éxito inverso al de este mundo con su misión de poner a prueba a los hombres, y lo hiciera allá con Homero, Hesíodo…; y, como, en verdad, los encontraría sabios y discretos, «su felicidad llegaría al colmo» (41c), sin peligro de que, resentidos y avergonzados, lo condenaran a muerte.
d) Está seguro de que lo mejor que puede acontecerle en estos momentos es el morirse ya (41d); y lo saca del silencio aprobador de «lo daimoníaco».
e) Encomienda, por fin, a sus hijos a los cuidados de los amigos, recordándoles se preocupen de sus almas y educación antes que de otra cosa alguna (41e).
«Mas es llegada la hora de que yo me vaya a morir y vosotros a vivir. Quién de nosotros vaya a lo mejor, cosa es, para todos, menos para el Dios, desconocida» (42 a).
Tal es la disposición general de la Apología.
Iūra
Edición de Ātrium Philosophicum (CC) 2025, publicada originalmente en: PLATÓN [Πλάτων / Plato vel Platon] (c. 425 a. C.-c. 348 a. C.). Platón Obras Completas. Tomo I. Cármides – Lisis – Eutifron – Apología – Critón – Fedón – Menón, Caracas: Presidencia de la República / Facultad de Humanidades y Educación de la UCV / Dirección de Bibliotecas, Información, Documentación y Publicaciones de la UCV, 1980, pp. 198-209.

Acerca de la Apología de Sócrates en Ātrium Philosophicum
- Apologia GARCIA BACCA
- Apologia Socratis PLATO
- Introducción a la «Apología» de Platón GARCÍA BACCA
- Introducción a la Apología de Platón IOHANNES GERMANVS
- Diógenes sobre Sócrates 16
- Hegel über Sokrates 000
- Apologia Xenophon 000
- Introducción a la «Apología» de Jenofonte GARCÍA BACCA
- Sobre la Apología y el Critón STRŪTHIŌ
ĒRVDĪTIŌRIBVS ***
